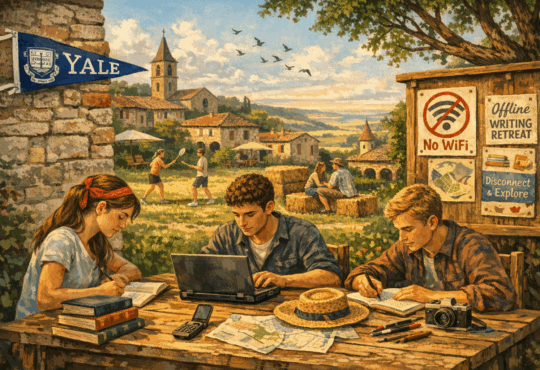(Redacción de La Abeja) En la reciente cumbre del Political Network for Values, Neydy Casillas, vicepresidente de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, formuló una denuncia que no puede dejarse pasar como simple disputa ideológica. Su advertencia apunta a un fenómeno más profundo y más delicado: la consolidación de un nuevo modelo de censura en el ámbito internacional, revestido de tecnicismos y de un lenguaje aparentemente neutral.
Casillas sostiene que conceptos como “discurso de odio”, “anti-derechos” o “desinformación” carecen de una definición jurídica precisa en el derecho internacional vinculante. Sin embargo, se utilizan de manera expansiva para deslegitimar y, en algunos casos, silenciar a quienes defienden posturas clásicas en torno a la vida, la familia, la soberanía estatal o determinadas convicciones antropológicas. El problema no sería la existencia de debate, sino la creciente tendencia a cerrar el debate bajo etiquetas que descalifican moralmente al disidente.
La cuestión de fondo no es semántica, sino política e institucional. ¿Quién define esos conceptos? ¿Con qué mandato? ¿Bajo qué mecanismos de control democrático? Casillas pone el foco en comités, expertos y funcionarios internacionales que, sin elección popular directa, producen informes, recomendaciones y estándares que, si bien no siempre son jurídicamente vinculantes, terminan influyendo en políticas públicas nacionales, decisiones judiciales y marcos regulatorios.
En el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, se observa una proliferación de documentos que introducen categorías interpretativas cada vez más amplias. La noción de “desinformación de género” o la etiqueta de “grupos antiderechos” no son simplemente descripciones neutrales, sino que implican un juicio previo sobre la legitimidad moral y política de ciertas posiciones. Así, disentir de determinadas agendas puede comenzar a ser tratado no como ejercicio legítimo de libertad de expresión, sino como amenaza al orden democrático.
Aquí se abre una tensión clásica, pero hoy intensificada: la necesaria prevención de la violencia y la discriminación, frente al riesgo de convertir esa prevención en un instrumento para controlar el debate público. Es evidente que el discurso que incita directamente a la violencia debe ser limitado, y así lo reconocen los propios tratados internacionales. Sin embargo, ampliar esa categoría hasta abarcar críticas doctrinales, objeciones filosóficas o posiciones políticas tradicionales introduce un terreno resbaladizo.
La libertad de expresión no fue concebida para proteger únicamente las opiniones consensuadas o cómodas. Fue diseñada, precisamente, para proteger el derecho a sostener posiciones impopulares. Cuando un pequeño grupo asume la función de árbitro último de lo que es verdad y de lo que puede decirse, la libertad deja de ser un derecho inherente y comienza a depender de una validación ideológica.
El fenómeno descrito por Casillas también interpela a los Estados. Muchos gobiernos aceptan, a veces sin mayor debate parlamentario, estándares “blandos” que luego se transforman en presión política y jurídica interna. Esto erosiona un principio fundamental del derecho internacional clásico: la soberanía de los Estados como expresión de la voluntad democrática de sus pueblos. No se trata de rechazar la cooperación internacional, sino de evitar que esta derive en una transferencia opaca de poder normativo.
Por otro lado, la denuncia no debería conducir a una negación simplista de todos los esfuerzos internacionales en materia de derechos humanos. El sistema multilateral ha sido clave para denunciar abusos reales y proteger a minorías vulnerables. El desafío consiste en preservar esa función sin permitir que se convierta en plataforma para imponer una antropología o una visión moral única como si fuera consenso universal.
En última instancia, la advertencia de Neydy Casillas nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la democracia en la era global. ¿Puede haber deliberación auténtica si ciertas posiciones son previamente estigmatizadas como ilegítimas? ¿Puede hablarse de pluralismo cuando el disenso es patologizado? ¿Es compatible la cultura de los derechos humanos con la clausura del debate?
Defender la libertad de expresión no equivale a defender cualquier contenido, sino a defender el principio de que las ideas deben confrontarse con argumentos, no con etiquetas descalificadoras. Si la comunidad internacional desea conservar legitimidad moral, debe resistir la tentación de sustituir el debate por la certificación ideológica.
La vigilancia crítica en estos foros, como subraya Casillas, no es un capricho partidista. Es una condición para que los derechos humanos sigan siendo universales y no se transformen en instrumentos selectivos al servicio de una agenda cerrada. Porque cuando la libertad depende de coincidir con una ortodoxia, deja de ser libertad.