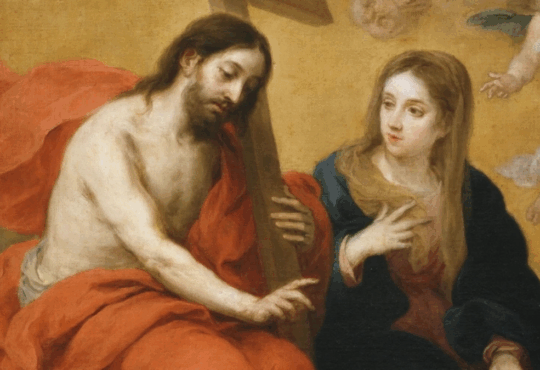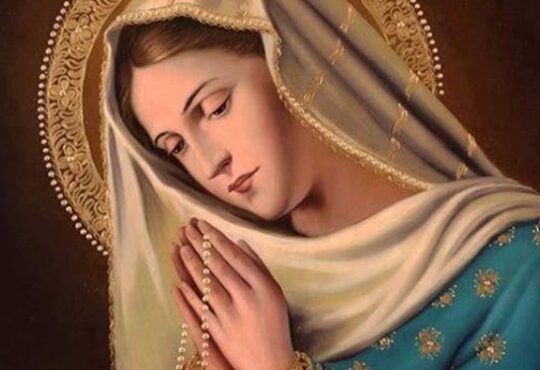Cuando la Asociación de Sacerdotes Católicos de Estados Unidos (AUSCP) se reunió en San Antonio para su Asamblea de 2025, seleccionó al Padre Ronald Rolheiser, OMI, como director de retiros. El Instituto Lepanto informó sobre esta decisión en junio, señalando que la organización eligió a Rolheiser por su historial de misticismo erotizado, ambigüedad doctrinal y espiritualidad superficial, convirtiéndolo en la voz perfecta para un grupo dedicado a socavar la doctrina católica bajo el pretexto de un lenguaje espiritual. El Instituto Lepanto también proporcionó una grabación de parte de una reunión en dicha Asamblea donde los sacerdotes discutieron abiertamente con Rolheiser sobre diversos temas, desde la masturbación hasta el “matrimonio” entre personas del mismo sexo y la disforia de género.
Ahora, la influencia de Rolheiser vuelve a hacerse patente. En una entrevista reciente , el sacerdote James Martin, conocido defensor de los derechos LGBT, lo presentó como «uno de mis autores espirituales favoritos de todos los tiempos» y elogió su libro « Fuego Sagrado» como una guía a la que recurre cada año. No se trataba de una simple apreciación. Martin describió a Rolheiser como uno de sus maestros espirituales, una voz que lee anualmente, una guía para su propia vocación jesuita.
La AUSCP le da voz a Rolheiser porque espiritualiza la disidencia. Martin lo promueve porque le proporciona la teología que necesita para revestir el activismo de misticismo. El sacerdote activista y el místico erótico no son corrientes separadas en la Iglesia actual. Son una sola corriente que fluye junta, y el propio Martin señala a Rolheiser como la fuente más profunda de la que se nutre su programa.
Espiritualidad sin doctrina
Rolheiser no tardó en demostrar por qué la AUSCP y Martin lo consideran tan útil. Cuando se le pidió que definiera la espiritualidad, la comparó con un partido de fútbol.
En su opinión, la teología es como las reglas del juego. Son límites necesarios que hay que reconocer, pero en los que no hay que detenerse demasiado. La espiritualidad es el juego en sí, la vida, la improvisación. Lo que realmente importa es el movimiento en el campo. Según esta definición, la esencia de la vida cristiana no es la doctrina, sino la experiencia. Las reglas pueden ser útiles, pero pasan a un segundo plano una vez que suena el silbato. Esto convierte a la doctrina no en la sustancia de la fe, sino simplemente en el escenario que la rodea.
El cambio es sutil pero devastador. La doctrina se vuelve externa, un conjunto de aspectos secundarios a los que uno puede asentir, pero en los que no es necesario detenerse. El verdadero juego es la improvisación, centrado en el sentimiento y la autoexpresión. La teología se reduce a una especie de ruido de fondo, mientras que el «discipulado» se convierte en lo que cada uno considere oración.
Esto es precisamente lo que el Papa San Pío X identificó en Pascendi Dominici Gregis . Advirtió que estas personas «ejercen todo su ingenio para disminuir la fuerza y falsificar el carácter de la tradición, de modo que la privan de todo su peso» (§42). Una vez que la teología pierde su autoridad vinculante, la experiencia subjetiva se convierte en la nueva regla de fe. El orgullo, explicó, es la raíz de este error: el orgullo que «los lleva a erigirse como la regla para todos» y a exigir una concesión entre autoridad y libertad (§40).
La analogía futbolística de Rolheiser es precisamente ese compromiso. Respeta la doctrina como límites necesarios, pero exalta la experiencia vivida como la verdadera esencia de la vida espiritual. Esto es orgullo disfrazado de sabiduría pastoral: el yo se sitúa por encima del depósito de la fe, decidiendo qué importancia merece la verdad en la práctica de la vida católica.
La tradición católica desconoce esta separación. El Catecismo describe la espiritualidad cristiana como «vida en el Espíritu Santo» ( CIC 1699 ), y el Espíritu es el Espíritu de la Verdad (Jn 14,17). La espiritualidad no puede separarse de la teología, ya que es la verdad revelada la que da contenido y dirección a la oración. Rolheiser, en cambio, presenta la doctrina como un manual inerte, mientras que la espiritualidad es la chispa que la impulsa; precisamente el «espíritu de novedad» que, según Pío X, extravía a las almas.
Por eso Rolheiser resulta atractivo para Martin y la AUSCP. El activismo de Martin requiere una espiritualidad que se sienta profunda, pero que no exija claridad doctrinal. Las asambleas de la AUSCP se nutren de un sentimentalismo divorciado de la verdad, pues esto permite a los disidentes seguir siendo cómodamente «católicos» mientras rechazan la doctrina católica. Rolheiser les ofrece a ambos lo que necesitan: un marco donde se reconocen las normas, pero se las margina, mientras que la experiencia subjetiva prevalece.
Castidad y celibato reinventados
El mismo reduccionismo se manifiesta cuando Rolheiser aborda la castidad y el celibato. Al pedírsele que defina la castidad, no habla de pureza de corazón ni de la integración plena de la sexualidad en la persona, como enseña el Catecismo ( CIC 2337 ). En cambio, la denomina «reverencia», una suerte de paciencia respetuosa. Incluso sugiere que el movimiento #MeToo fue, a su manera, una campaña por la castidad. Para él, la virtud se convierte en un eslogan político.
Al ser preguntado sobre el celibato, Rolheiser se apoyó en Thomas Merton, quien lo describió como un infierno, una soledad que el mismo Dios condenó. Rolheiser coincidió, afirmando que el celibato está destinado a ser doloroso y que ese dolor, de alguna manera, resulta fructífero. Añadió entonces otra dimensión, asegurando que su propio celibato lo une a los más pobres entre los pobres. Explicó que ningún libro escrito sobre el celibato ayuda a “acostarse solo por la noche”, sino que esta soledad es una forma de pobreza que conecta a sacerdotes y religiosos con los millones de hombres y mujeres que, igualmente, no tienen a nadie. Esto no es teología católica.
En primer lugar, la Escritura nunca afirma que Dios condene el celibato. En el Antiguo Testamento, Dios declara: «No es bueno que el hombre esté solo» (Génesis 2:18), señalando que el fin natural del hombre es el matrimonio y la comunión. En el Nuevo Testamento, Jesús eleva explícitamente el celibato como una vocación sobrenatural a modo de consejo: «Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre; y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres; y hay eunucos que se hicieron eunucos a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda aceptarlo, que lo acepte» (Mateo 19:12). Lejos de condenarlo, el Señor propone el celibato como una vocación superior, una renuncia deliberada al bien natural del matrimonio por el bien sobrenatural de la devoción plena a Dios. San Pablo explica claramente esta vocación superior en 1 Corintios 7.
En resumen, el celibato no es una patología. No es la miseria santificada. Es un don y un signo para la Iglesia y ante el mundo, que apunta a la vida venidera: «Porque en la resurrección ni se casarán ni se casarán, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo» (Mt 22,30).
En segundo lugar, el celibato no está directamente relacionado con la pobreza. Muchas personas pobres no son célibes, y muchas personas célibes no son pobres materialmente. Confundir ambas cosas es tergiversar ambas realidades. Cristo no alabó el celibato como una imitación de las dificultades económicas, sino como una consagración radical por el Reino. El intento de Rolheiser de reformularlo como «solidaridad con los pobres» reduce una vocación sobrenatural a una estrategia sociológica inusual para afrontar la vida: una forma de dar sentido a la soledad comparándola con la miseria ajena.
En tercer lugar, nadie es obligado al celibato. Rolheiser, Merton y todo sacerdote que se queja de la «carga» del celibato lo eligieron libremente. Lamentarlo después es acusar a Dios de exigir una miseria que Él jamás impuso. Dios no llama a los hombres a ser solteros amargados. Los llama a ser testigos gozosos del Reino, libres para amar como Dios ama con un corazón íntegro.
Lo más revelador es que Rolheiser usaría el sombrío veredicto de Merton sobre el celibato como punto de partida para el suyo propio. Merton, lejos de ser un modelo de fidelidad monástica, mantuvo una relación extramarital con una enfermera de diecinueve años cuando ya tenía cincuenta, a escondidas de su abad. También luchó durante décadas contra el alcoholismo , desde sus años de excesos en el internado y la universidad (describiendo una cuenta de bar bastante abultada a los diecisiete años y una visita a Washington… borracho, cabe añadir) hasta la persistente sensación de vacío espiritual que confesó en sus diarios. En esos mismos diarios, intentó espiritualizar su lujuria, difuminando la línea entre el eros y la santidad en lugar de crucificarla en el arrepentimiento. No hubo lágrimas de contrición en ninguno de sus escritos conocidos, a diferencia de Agustín, que lloró por sus pecados, o María Egipcia, que pasó de la prostitución a la santidad. Rolheiser retoma el mismo patrón: el celibato se convierte en soledad, la castidad en una mera cortesía y la vocación en una patología, en lugar de una participación en la gracia.
Aquí vemos de nuevo el patrón que describió el Papa Pío X en Pascendi : la falsificación sacrílega de la doctrina de la Iglesia al reducir las realidades sobrenaturales a categorías psicológicas. El celibato deja de ser un consejo de perfección para convertirse en un problema que gestionar. La castidad ya no es pureza, sino «reverencia». Ambas se vacían de gracia y se llenan de sentimentalismo. Y aquí radica, una vez más, la razón por la que Martin valora tanto a Rolheiser.
Martin ha descrito durante mucho tiempo la doctrina católica sobre la sexualidad como severa, aislante e inviable, promoviendo tácitamente casi cualquier perversión sexual imaginable. Rolheiser le proporciona a Martin el vocabulario necesario para enmarcar su disidencia con un carácter espiritual. Juntos, transforman la castidad en una mera cortesía y el celibato en una herida antinatural autoinfligida, en lugar de una virtud que se opone a uno de los pecados capitales y un consejo evangélico arraigado en la Cruz y orientado hacia la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero.
La oración redefinida
Rolheiser insiste en el mismo tema al hablar de la oración. Cuenta la historia de Carlo Carretto, el monje italiano que pasó veinticuatro años en el desierto, para luego afirmar que su madre, quien crió a once hijos, era «más contemplativa» que él. De esto, Rolheiser concluye que la oración puede ser tan cotidiana como la vida misma: criar hijos, hacer las tareas del hogar y sobrellevar el día a día. Incluso tituló uno de sus libros « Monasterio Doméstico » para enfatizar esta idea.
En apariencia, esto suena reconfortante, incluso inspirador. ¿Quién no querría oír que las frustraciones cotidianas ya cuentan como oración contemplativa? Pero es una distorsión de la doctrina católica. La Iglesia nunca ha enseñado que las tareas ordinarias, por sí solas, constituyan oración. Solo pueden santificarse cuando se ofrecen conscientemente a Dios. No se trata de «mi trabajo es mi oración», sino de «mi trabajo se convierte en oración cuando lo uno a Cristo». Sin esa orientación sobrenatural, la rutina diaria sigue siendo solo eso: rutina.
San Benito enseñó que es la oración la que ordena la vida, no la vida la que define la oración. El monje deja su trabajo sin terminar cuando suena la campana, no porque el trabajo en sí sea una forma de oración, sino porque la adoración tiene prioridad. Rolheiser invierte el principio. Las tareas mismas se convierten en la campana. La oración se rebaja al nivel de la rutina, en lugar de que la rutina se eleve por la oración.
El mismo enfoque psicológico se observa cuando Rolheiser habla del sufrimiento. Sugiere que quienes padecen depresión podrían beneficiarse al evitar la oración, ya que corre el riesgo de agravar su obsesión. En cambio, recomienda la «distracción», advirtiendo que el tiempo en la capilla podría simplemente provocar que uno se sumerja en la oscuridad. Una vez más, la oración se convierte en una terapia opcional, una herramienta que se utiliza si ayuda y se deja de lado si no.
La tradición católica es inequívoca. En el sufrimiento, el cristiano está invitado a unir sus heridas a Cristo (Col 1,24; Catecismo de la Iglesia Católica 1505 ). Los Salmos están llenos de lamentos que se transforman en esperanza precisamente porque se dirigen a Dios. El mismo Cristo oró en su agonía en Getsemaní, no para distraerse, sino para conformar su voluntad a la del Padre. El consejo de Rolheiser despoja a la oración de este carácter sobrenatural y la reduce a una mera forma de mejorar el estado de ánimo.
Los santos confirman la verdad opuesta. Santa Teresa de Lisieux santificó lo ordinario ofreciendo cada acto con amor a Cristo. Rolheiser borra la distinción y le dice a su audiencia que su vida ya es contemplativa, sus distracciones ya son sagradas. No es una vida elevada por la oración, sino una oración convertida en terapia.
Por eso Martin se deleita con ello. Al bajar el listón, Rolheiser encubre una espiritualidad que no exige nada y lo afirma todo. La AUSCP adopta el mismo mensaje: la adoración eucarística, la confesión y el Rosario pasan a un segundo plano, mientras que la «experiencia vivida» cobra protagonismo. El resultado no es espiritualidad católica, sino una validación terapéutica, desprovista de la cruz y sin esa fuente de agua viva que solo Cristo da, que brota para vida eterna (cf. Jn 4,14).
Conclusión
La entrevista concluyó con una pregunta sobre masculinidad, y la respuesta de Rolheiser fue tan reveladora como las demás. No mencionó la paternidad, la autoridad familiar ni la tradición católica. En cambio, elogió el movimiento mitopoético masculino de Robert Bly y James Hillman —una oleada de grupos de autoayuda, talleres y retiros populares en las décadas de 1980 y 1990— que afirmaba poner a los hombres «en contacto con su verdadera esencia masculina». En opinión de Rolheiser, cuando los hombres son «machistas» o «tóxicos», es simplemente porque «no son hombres de verdad».
Todo suena inofensivo, pero Cristo, aunque mencionado esporádicamente a lo largo de la entrevista, está prácticamente ausente, al igual que San José, los santos y las virtudes. La masculinidad no se define por el amor sacrificial a imitación de Cristo, sino por la psicología y los arquetipos seculares. Esta es precisamente la sustitución contra la que advirtió el Papa Pío X en Pascendi : la novedad reemplazando a la tradición, la psicología a la teología y el sentimentalismo a la verdad.
En conjunto, el patrón es inconfundible. Rolheiser redefine la espiritualidad como experiencia, la oración como rutina diaria, el sufrimiento como distracción, la castidad como cortesía, el celibato como soledad y la masculinidad como mito. Martin lo amplifica para su audiencia, aclamando a Rolheiser como uno de sus maestros espirituales. La AUSCP lo difunde porque su misticismo edulcorado hace que la rebeldía parezca una oración. Martin lo promueve porque su pseudoteología otorga un barniz de santidad al activismo.
Incluso su admiración compartida por Thomas Merton encaja en este patrón. Merton, quien escandalizó su vocación con una relación extramarital con una enfermera de diecinueve años cuando ya tenía cincuenta, intentó espiritualizar su lujuria en lugar de arrepentirse. Rolheiser hace lo mismo en teoría, presentando el eros como el motor de la santidad y el anhelo como el núcleo de la espiritualidad. Por el contrario, los santos predicaron la gracia de Dios, el arrepentimiento y la penitencia.
Aquí reside el verdadero contraste. Mientras que la tradición católica insiste en la verdad y el sacrificio, Rolheiser y Martin ofrecen terapia y afirmación. Donde los santos cargaron la Cruz, ellos prescriben la distracción. Donde la doctrina da forma a la oración, ellos la disuelven en sentimentalismo. El resultado es una espiritualidad que se siente profunda, pero que vacía la fe de sustancia; es una especie de modernismo en su forma más seductora.
Celebrar a Rolheiser, como lo hace Martin, es invitar a las almas a la misma corriente contra la que advirtió san Pío X en Pascendi Dominici Gregis : una corriente mortal ajena a la Sagrada Escritura y a la Tradición. Los católicos fieles deben reconocer este patrón, rechazar el sentimentalismo terapéutico y pseudomístico, y creer «con fe divina y católica todo lo que está contenido en la Palabra de Dios, escrita o transmitida, es decir, en el único depósito de la fe confiado a la Iglesia» ( canon 750 ). De este modo, la gracia santifica el anhelo, la verdad ordena el deseo y la oración une el alma a Cristo crucificado.